Tres historias cortas
- UNI2 Studio
- 3 ago 2021
- 14 Min. de lectura
I Por Andrea Elizondo
Mi vecino amigo

Yo conocí a Billy Bud desde que éramos vecinos, en un pequeño pueblo al norte de Massachusetts, Newburyport. Por años creí que él era el Sr. Smith, el fiel compañero y secuaz de Garfio, especialmente porque ambos eran cincuentones corpulentos y de sonrisa simpática. Cada que lo veía trataba de ser lo más amable posible para que no me delatara con el capitán. Él vivía en la casa frente del parque donde solía jugar con mis hermanos.
Por alguna razón, que jamás comprendí hasta muchos años después, el Sr. Bud nunca era invitado a las juntas vecinales o asistía a los partidos de fútbol organizados por la iglesia. Realmente creí que era porque estaba demasiado ocupado tratando de atrapar a Peter Pan. Nunca me atreví a preguntar.
Un día me encontraba jugando en el parque y debido mi mala puntería, terminé tumbando un nido de un pájaro herrerillo bicolor. Asustado me acerqué, no era mi intención causar ningún daño, y aterrado me di cuenta que en el nido se encontraban sus crías. No sabía qué hacer. Ahí fue cuando apareció el Sr. Bud.
Él se encontraba arreglando su jardín cuando vio lo que ocurrió y no lo pensó dos veces en acercarse a revisar que todo estuviera bien. Él notó las lágrimas en mis ojos y mi desesperación al no saber qué hacer, con suma tranquilidad me ayudó a rescatar los pajaritos bebés. Usamos mi gorra de béisbol para transportarlos hasta su patio y poder revisarlos con mayor cuidado.
El Sr. Bud preparó una masita de pan con agua para poder alimentar a los pajaritos en lo que sanábamos sus heridas. Lamentablemente, ningún pajarito pudo sobrevivir, estaban muy pequeños, el impacto del balón y la caída fueron demasiado para ellos. Fallecieron a las horas. Ahora que pienso en eso, me doy cuenta que el Sr. Bud sabía que sería imposible rescatar a las aves debido su estado tan delicado; sin embargo, así era él, era del tipo de persona que estaría por horas velando por el cuidado de unos pajaritos bebés y todo por no romper la ilusión de un niño de doce años quien no paraba de sentirse culpable por su pequeño error.
La muerte de los pajaritos me derrumbó, me sentí terrible por días y dejé de ir al parque. No volví a coincidir con el Sr. Bud hasta semanas después. Me lo topé en la tienda de abarrotes y lo saludé cordialmente como de costumbre, lo diferente fue que me dijo que me quería mostrar algo que había hecho hace unos días.
Siempre he sido una persona curiosa, por lo que me intrigó que me quisiera mostrar algo. Lo acompañé de regreso a su hogar y ahí me mostró la casa para aves que había construido el fin de semana. Después de días volvía a sonreír. Con su ayuda, lo colocamos en el parque del pueblo, así las aves tendrían un lugar especial para dormir.
Sin acordar previa cita, el Sr. Bud y yo coincidíamos en el parque los sábados por la mañana. Él llevaba alimento para pájaros y me dejaba alimentarlos. A veces nos acompañaba su amigo, el Sr. Jackson. El Sr. Jackson vivía con el Sr. Bud, tenían años siendo compañeros de piso y vivían en suma armonía. Él era un banquero y por ello era muy serio, pero sonreía cada que el Sr. Bud contaba un chiste.
Entre los dos, el Sr. Jackson parecía ser el más viejo, nunca le pregunté su edad, no quería ser grosero. Había escuchado que el Sr. Jackson era conocido por ser un gruñón, tal vez yo le agradaba y por eso nunca mostró su mal rostro conmigo. Ambos eran agradables y me gustaba pasar tiempo con ellos.
Casi siempre hablábamos sobre las aves, el Sr. Bud se explayaba en el tema, era un aficionado de las aves y tenía el sueño de viajar para descubrir aves exóticas en América del Sur. Un día le pregunté por qué no viajaba y respondió que era porque el Sr. Jackson era demasiado necio como para dejar el banco solo por unos días.
Mi madre jamás me había regañado hasta cuando me descubrió hablando con el Sr. Bud y el Sr. Jackson. Me gritó horrible y me acusó de pervertido, yo no entendía. Me llevó a confesar y el padre me dio como penitencia rezar veinte Aves Marías y tres veces el Credo. No me volvió a permitir convivir con mis vecinos.
Nos saludábamos a la distancia, ellos comprendieron la prohibición de mis padres mucho antes que yo lo hiciera. Me tomó años entender la reacción de mi madre y en sí la del pueblo entero con respecto el Sr. Bud y el Sr. Jackson. No fue hasta que Mary-Lou, hija de Anna-Lou la señora que sabe todos los secretos del pueblo porque era novia del pastor, me contó. Según sus fuentes, ellos vivían en “pecado”, no tenían la gracia de Dios, por lo que habían sido vetados de las actividades de la ciudad.
“Son perversos” me dijo Mary-Lou. ¿Perversos? No, ellos no eran perversos, eran buenas personas, decía a mis adentros. El Sr. Bud adoraba los animales y construía casas para las aves, solía trabajar en una primaria, pero enfermó por lo que ahora se quedaba en casa; mientras que el Sr. Jackson era un banquero, era sumamente inteligente porque había logrado mantener a flote el banco de su familia, especialmente durante el Crack.
El pueblo los repudiaba sin razón alguna, por lo menos a mis ojos sus razones eran absurdas. No se habían tomado el tiempo de conocerlos como yo lo había hecho. Eso me trajo problemas con mi familia ante mi insistencia de apoyar al Sr. Bud cuando el Sr. Jackson enfermó.
Al Sr. Jackson le había dado un infarto, se encontraba sumamente delicado y aunque tenía el recurso para atenderse, ningún hospital de Massachusetts lo quería recibir. Mi madre era enfermera y tuve que recurrir a Lucas 6:38, “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes”, solo así la hice entrar en razón. Acudió a la casa de mis vecinos y atendió al Sr. Jackson unos días hasta que él falleció por causa de un segundo infarto.
El Sr. Bud estaba devastado, tal como yo lo estuve por los pajaritos, pero yo no tenía forma de sanar su dolor. Meses después de la muerte del Sr. Jackson vino la familia del Sr. Bud, su enfermedad empeoró por la tristeza y decidieron llevarlo a un asilo.
No volví a saber de él hasta hace unos días, la razón por la que escribo esto. Me llegó una carta de su hijo informándome que el Sr. Bud había fallecido y que fue de sus últimos deseos hacerme llegar su libro favorito, Aves de Sudamérica. Era un libro muy viejo. Al abrirlo me lleve la sorpresa que el Sr. Jackson se lo había regalado, estaba en la dedicatoria: Para Billy, con amor Steve. Ps. Algún día iremos juntos a Sudamérica xx.
A veces sueño con ellos. Los veo felices y de la mano, tal como nunca pudieron andar en Newburyport. Ojalá en el gran después por fin pudieron realizar su viaje a América del Sur como tantos años postergaron. Tengo la certeza que el Sr. Bud estaría fascinado por los colores vibrantes de las aves, mientras que el Sr. Jackson en silencio contempla la sonrisa en su rostro.
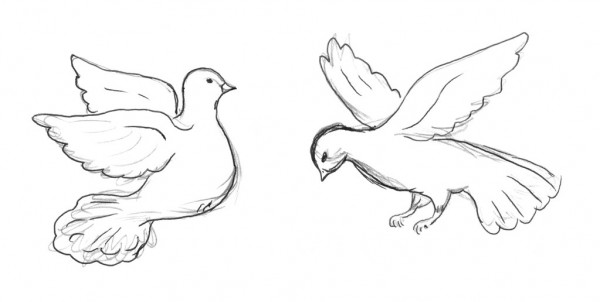
Creaturas nocturnas

Fue en el verano de 1894, el verano donde el tiempo dejó de existir y yo, fallecí. ¿Quién era yo? Pronunciar mi nombre se siente tan extraño, vago y lejano; era conocido como John Spencer, un estudiante de leyes en la Universidad de Oxford. Hoy en día soy un simple recuerdo, un cadáver sin alma, hijo de la noche. Desde que el tiempo dejó de causar estragos en mi persona, decidí enterrar al hombre que fui y, tal vez, brindarle la inmortalidad que él merecía y que yo se la arrebaté.
Y para darle el final que merecía, me parece justo plasmar sus memorias en papel. Para el hombre la evidencia máxima de la vida eterna es el papel. Dentro de las páginas de un libro se encuentran las historias de personas que aspiraron a más que la aburrida vida de mundano, o eso me he hecho creer.
Recién concluía su primer año de universidad cuando su padre lo invitó a vacacionar junto con él en la finca familiar que se encontraba en el campo. John, anhelaba una relación con su padre, necesitaba sentirse amado por él (patético); por lo que no dudó aceptar la invitación.
Ir a la finca significaba un viaje de un par de horas, por lo que solo se realizó una parada para que los caballos descansaran y para que el cochero comiera algo. El lugar se ubicaba en lo que hoy en día se le conoce como Brighton, y tenía vista al mar. El universitario desconocía la existencia de la propiedad, pero siendo sincero, su padre mantenía una vida muy privada, inclusive para su propio hijo.
El padre de John, nuestro padre, era un hombre extraño. Hombre burgués, comercializaba la seda en Londres y era muy respetado por la gente. Por las noches salía a realizar paseos y visitar cementerios, era su pasatiempo favorito. John no recordaba en absoluto haber visto a su padre acudir a los desayunos escolares que organizaba su instituto, él siempre comió junto la Srita. Potts, la psicóloga escolar.
Tantos años de poca convivencia causaron que entre los hombres Spencer no hubiera tema apropiado que discutir. El papá podría haber preguntado sobre la escuela; sin embargo, no lo hizo. El hijo pudo haber preguntado sobre el negocio de seda; no obstante, guardó sus pensamientos e intentó probar bocado. El cochero se encontraba más animado por charlar y discutir sobre la política, el universitario conversó con gusto, mientras que el papá se mantuvo en silencio. El joven pensaba que su papá era inculto y detestaba la política, lo que desconocía era que para el Sr. Spencer los problemas citadinos de los ingleses le importaba muy pero muy poco.
La finca era inmensa, muy al estilo victoriano de la época, con fachada de piedra y ladrillo rojizo. Tenía una llamativa torrecilla en la planta baja y con tres ventanales. Era una casa preciosa, lo que le llamó la atención al joven es que las ventanas sólo se encontraban en la parte frontal de la finca, la que daba con la entrada de la propiedad, El resto y la planta superior carecía de ventanas.
John sabía que su papá tenía una vida aparte, pero jamás espero que en la casa de verano estuviera la nueva esposa del Sr. Spencer. La nueva Sra. Spencer era preciosa, el ser más bello que el joven había tenido la dicha de presenciar. Su piel era pálida, muy pálida, parecía que nunca había sentido los rayos del sol, su cabello largo y negro, demasiado negro. Lo que llamó su atención fueron sus ojos, tenían un color que él confundió con el dorado, nunca había visto unos ojos tan brillantes, creyó que la mujer podría leer su mente.
El joven no sabía cómo sentirse sobre su padre siguiendo adelante. Él sabía que su padre se encontraba en su derecho, su madre había muerto hace años cuando él todavía era un chiquillo. No había razón de reclamo; aun así, lo que sintió en su pecho fue un sentimiento amargo y quiso regresar a Londres.
–¿No le agrado? – le preguntó su madrastra.
–Eh, no, solo estaba pensando. Disculpé si le hice creer eso. Un gusto conocerla… –.
–Amelia–.
–Sra. Amelia, es un gusto. – el joven le dedicó una sonrisa tímida y nerviosa. No sabía cómo reaccionar frente su madrastra. Le extendió la mano y apenas rozó su mano pudo sentir cómo la mujer estaba helada. Una sensación extraña le recorrió por todo el cuerpo, se sintió incómodo y con un poco de miedo. La situación se volvía cada vez más y más extraña.
–Es hora de comer– dijo la mujer y desapareció por los pasillos.
John creyó estar entrando en la demencia, porque juraba no haber visto a Amelia caminar.
Después de instalar sus pertenencias en su habitación, bajó al comedor. Era una habitación exquisita, su padre siempre tuvo un gusto refinado para la decoración de sus propiedades. Llamó su atención el cuadro de McNeill Whistler que colgaba de la pared, el cuadro sombrío hacía contraste con la pared color crema. Reconoció a Londres en la pintura, posiblemente desde el puerto; distinguió un barco y un par de balsas de pesca. Nunca se atrevió a preguntar la razón por la que tenían ese cuadro ahí.
La cena transcurrió en silencio. El silencio reinaba en esa casa, a tal grado que John era capaz de poder escuchar sus latidos. Si no hubiera estado tan sumido en sus pensamientos, tal vez se hubiera dado cuenta que su madrastra no había comido un bocado o que su padre no bebió un trago del vino tinto.
Todo sucedió muy rápido. John sintió que se asfixiaba e intentó pedir ayuda a su padre, pero éste había salido de la habitación. Amelia permaneció en el comedor con él, pero no se acercó a su auxilio. Sintió miedo, vio en los ojos de la mujer una mirada de depredador. Se sintió como un cordero que había sido aventado en una jaula de leones. Nuevamente, la sensación extraña lo invadió.
Le hacía falta aire, necesitaba llenar sus pulmones con oxígeno y se sentía inútil. Amelia lo seguía mirando tan extrañamente y quiso llorar. En segundos, la mujer apareció a su lado y le sonrió. Fue una sonrisa tan siniestra que erizó sus vellos de la nuca. Ella jaló sus cabellos, expuso su cuello, y lo mordió. No se había dado cuenta de los filosos colmillos que sobresalían de la dentadura de la mujer.
Jura que en ese momento sintió que su vida se le iba de sus manos. Sintió como su sangre era extraída de su cuerpo y se sintió débil. Creyó que volvería con su madre, pudo sentir su perfume y cree haberla visto en un vestido blanco.
Mientras su vida era consumida por una hija de la luna inexperta, su padre entró nuevamente a la habitación y “domó” a la bestia. Con un crucifijo apartó a Amelia de su moribundo hijo, la mujer se apartó en instantes. Con las pocas fuerzas que le quedaban le dio de beber nuevamente del “vino tinto”, sólo que esta vez pudo notar el sabor metálico del líquido espeso que se encontraba en la copa. Bebió hasta la última gota, su cuerpo ardía. Creyó estar a salvo, hasta que su padre le rompió el cuello y todo se volvió oscuro.
John murió ese día y yo nací al tercer día posterior a su muerte. Desperté confundido y con hambre, sólo que la comida ya no me satisfacía. Anhelaba algo más, y mi padre me alimentó con dos mujeres a quienes trajo a la finca a puros engaños. Lloré después de arrebatarles la vida.
Mi padre, el padre de John, había enloquecido tras la muerte de su primera esposa. Vendió su alma a la magia oscura y en su intento de descubrir cómo vencer a la muerte, descubrió “la inmortalidad”, pero no la fuente de vida eterna que los hombres buscaban en los mares. Encontró la condena eterna a una vida mísera y solitaria.
Según dijo que fue un acto de amor verdadero, darle la vida de su hijo a una hija de la noche. Yo creo que fue su pérdida de cordura la que lo convirtió en un asesino. Él odiaba a su hijo, le tuvo celos por tener el amor de su difunta esposa y decidió sacrificarlo. Tenía una deuda con el diablo y le cedió lo único que le “pertenecía”.
Mi padre se creía Dios, creía poder controlar a los hijos de las sombras y su ego fue lo que lo mató. Amelia era sumamente temperamental y perdía el control fácilmente, pero ella estaba enamorada de mi padre. Yo consumí la vida de él. Se la arrebaté y no permití que Amelia le regresara el favor de la vida eterna. Lo dejé morir porque creí que John merecía venganza, porque yo necesitaba venganza por mi condena.
Amelia pasó a mi lado un siglo, hasta que nuestros caminos se distanciaron. Lo último que supe de ella fue que partió a la India, eso fue en 1994. Yo por mi parte, dejé el viejo mundo y migré a Estados Unidos.
Y por lo menos, durante este siglo tengo pensado permanecer aquí.
3 de marzo del 2018

Nos encontrábamos sobre la 5ta Avenida, más específicamente frente al museo Solomon R. Guggenheim, teníamos que regresar al hotel antes de la 1 p.m. para poder ingresar a la sesión del Modelo de Naciones Unidas, era la penúltima sesión antes del cierre y por nada del mundo podíamos llegar tarde.
El frío de Nueva York quemaba mi rostro, ese día hacía mucho viento y el esfuerzo que hice por la mañana de planchar mi cabello se vio arruinado por la madre naturaleza. Estaba ansiosa, Miss Mayrita me había prometido llevarme a la Galería Neue para poder ver la exposición de Gustav Klimt, era esa la razón por la que había insistido a mis papás de ir al viaje, bueno una de las razones.
Cuando conecté miradas con la maestra, ella entendió lo que le quería decir y con discreción me indicó con la cabeza que sí iríamos al museo, pero era un secreto. Ya le habíamos pedido permiso a Dariela, la encargada del grupo y del viaje. Ella nos había dado luz verde, pero con la condición de no quedar mal con el compromiso principal que era el Modelo de las Naciones Unidas.
Y tal vez había sido mala idea escoger ir a la galería ese día, habíamos demorado horas en el Museo Americano de Historia Natural y aparte la hora que invertimos en el Guggenheim. Teníamos el tiempo contado y si demorábamos más de la cuenta estaríamos en serios, pero serios problemas. Miss Mayrita se encargó de informarle a Dariela que nosotras haríamos una parada antes de ir al hotel, Dary sólo nos recordó que no debíamos demorar tanto.
Cuando vimos que el resto de mis compañeros ingresaron al Central Park, nosotras nos desviamos tomando la 5ta Avenida nuevamente hasta llegar a la esquina del East 86th Street. Al llegar vimos un edificio antiguo, de techado azul desgastado por los años, acabado en las ventanas angostas, paredes de ladrillo rojo y con vistas blancas. Era inmenso y se encontraba atrapado en el tiempo.
La galería tenía cuatro placas en la entrada, eran de mármol negro y con letras bañadas en oro, “CAFE BABARSKY” y “NEUE GALERIE” destacaban a la distancia. El piso era un tablero de ajedrez gigante, abarcaba toda la planta baja del edificio. Según había leído, el lugar solía ser una casa, y así lo fue hasta que en 2001 fue transformado a manos de Roland S. Lauder, hijo de los dueños de Éstee Lauder. La cafetería se encontraba a mano derecha, donde solía ser el comedor y cocina, a mano izquierda se encontraba la tienda de recuerdos, y de frente se encontraban cinco escalones que conducían al mostrador.
Cuando fuimos estaban remodelando el edificio para darle mantenimiento, solo una exhibición se encontraba disponible: Obra maestras austriacas de la Galería Neue . Tras informarnos que por los inconvenientes no nos cobrarían la entrada e indicarnos los casilleros para dejar nuestras mochilas y bolsos, subimos por las escaleras en espiral.
Mis piernas temblaban, estaba por encontrarme frente al retrato de Adele Bloch-Bauer. Conocí la historia de Adele cuando tenía doce años, me pareció intensa y sumamente intensa; ella era una mujer judía aristócrata, su esposo le mandó hacer un retrato con el pintor impresionista Gustav Klimt. Es un cuadro muy precioso y extremadamente valioso, posee incrustaciones de diamantes y láminas de oro. Fue uno de los mejores trabajos del pintor, y al llegar los nazis a Austria fue robado.
Adele había fallecido para cuando la Segunda Guerra Mundial entró en su apogeo, solo una de sus sobrinas pudo escapar de Austria y asentarse en los Estados Unidos. Hitler odiaba el arte impresionista y había dado la orden de destruir todo cuadro que fuera confiscado, pero cuando se encontraron con el cuadro de Gustav Klimt no lo hicieron por el valor que podría poseer.
Tras finalizar la guerra, el cuadro de Adele Bloch-Bauer fue uno de los cuadros recuperados y regresados a su país de origen. El gobierno austríaco tenía la orden de regresar a las familias todas las posesiones de arte robadas, pero jamás regresaron el cuadro de Adele. Borraron su nombre y su identidad, la denominaron como “La dama de oro” y así fue conocida durante décadas. Hasta que su sobrina, la última descendiente con vida, demandó al gobierno austríaco. La demanda tuvo que proceder dos veces hasta que fue a favor de la sobrina.
Al final el cuadro fue vendido a Roland S. Lauder bajo la condición de que siempre permanecería en exhibición. Siempre he tenido la impresión que injustificadamente se borra a las mujeres dentro de la historia, todos hubieran recordado que el cuadro fue hecho por Klimt, pero nadie recordaría el nombre de Adele. Si nadie hubiera peleado por ella, pasaría a la historia como la “mujer de oro”.
Ella era la exhibición principal, no necesitaba luces para brillar porque brillaba por su cuenta. Por segundos mi respiración se cortó y mis ojos se llenaron de lágrimas, me encontré con Adele después de pasar años viendo su imagen por medio del internet, y honestamente una foto jamás le hará justicia. No me permitieron tomar una foto, pero no la necesitaba. No necesité de una cámara para documentar ese momento que atesoro con cariño.
Al mirarla a los ojos esmeralda, supe que me estuvo esperando. Ella sabía que yo sabía su historia, lo pudo ver en mis ojos llorosos. Y a espaldas de los guardias me sonrió. Adele siempre recibirá con amor maternal a todo aquel que vaya a verla a ella, no a la pintura. Por más que quise aprovechar mi visita y admirar el resto de las obras expuestas, no pude. Mi mirada se desviaba a ella, que se encontraba en el centro de la habitación. Gasté mis minutos en admirarla y por medio de mi mirada le expresé mi devoción.
Cuando me fui nos despedimos como viejas amigas.
Me dejó ir, pero bajo la promesa que volvería ir solo por ella.

Texto(s) por Andrea Elizondo Sánchez
Estudiante de Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro.






Comentarios